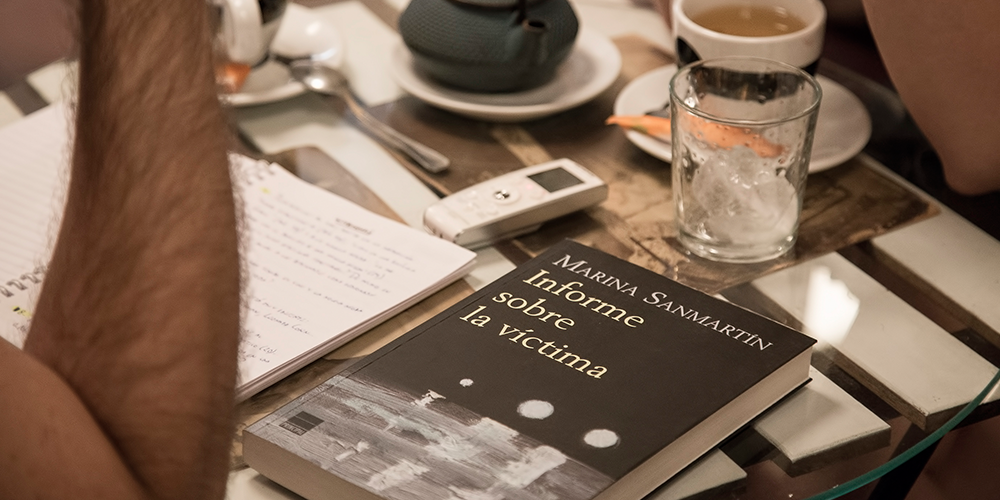A Marta Sanz le duele algo. Durante un vuelo transoceánico siente un pequeño dolor al que ningún especialista consigue poner nombre, con lo que su ansiedad no deja de aumentar. Desde esta anécdota en apariencia trivial, la escritora madrileña levanta Clavícula (Anagrama, 2017), un texto híbrido en el que, con la libertad radical del diario íntimo, trasciende la confesión personal para construir una metáfora tragicómica de nuestro tiempo.
[Fotografías: Javier Paredes.]
¿Alguien se imagina a una escritora consagrada de casi cincuenta años bailando zumba junto a otras decenas de personas en un crucero por el norte de Europa? Esta es solo una de las jugosas escenas que esconde Clavícula, un artefacto de inusual honradez en el que Marta Sanz, a través de distintos géneros literarios, aborda temas tabúes en la literatura, como el dinero o la menopausia, aunque con un sentido del humor corrosivo y, en ocasiones, incluso escatológico. Un libro trascendente, perverso, sincero y muy divertido.
Creo que la primera pregunta es obligatoria: ¿cómo te encuentras?
[Risas] Bien, bien. No tengo ningún problema.
¿Qué es Clavícula?
Clavícula es un libro en el que he querido sacarle partido a una experiencia autobiográfica para contar algo que excede mi propia vivencia personal. El centro del libro no soy yo, sino asuntos que nos conciernen a todos. Abriéndome en canal, he querido expresar cuáles son las patologías en la época del capitalismo avanzado: por qué tenemos este miedo terrible y cómo nos lo meten en el cuerpo, las hipocondrías, los límites entre la enfermedad física y la mental… Todo está relacionado con las condiciones de nuestra vida: la sobreexplotación en el trabajo o el miedo a la precariedad, por ejemplo. A través de una experiencia real, pretendía hablar de algo mucho más amplio que yo misma.
Hablas de ti para hablar de otros asuntos, pero Clavícula es también un diario íntimo. ¿Cuándo surge la necesidad de publicarlo?
Clavícula es un texto híbrido en el que se refleja mi enorme optimismo respecto a las posibilidades de la palabra escrita, tanto como un instrumento que puede servirnos para entender y para curarnos de nuestras neuralgias íntimas como algo que nos permite dar un salto y curar también o, al menos, aliviar las zonas hipersensibles del espacio social. Creo que tiene sentido compartir esta experiencia si puede servir para que otros reflexionen o hagan un ejercicio de introspección para mejorar su vida a través de pequeños actos de rebeldía cotidiana.
¿Autoficción? ¿Autobiografía? ¿En qué género lo encuadrarías?
No soy muy partidaria del término «autoficción». Nos servimos de elementos de ficción al escribir autobiografía, es imposible separar la realidad de las ficciones, y las ficciones forman parte de la realidad. Cuando se usa el término «autoficción», se utiliza el nombre de un escritor dentro de un texto para intentar dar credibilidad o verosimilitud a lo que no lo tiene. Es decir, recupero la palabra «autobiografía» porque tengo confianza en el poder de la palabra para intentar expresar lo auténtico. Vivimos en un mundo que mantiene una idea privilegiada de la literatura relacionada con las máscaras, y a mí me apetece utilizar una metáfora de la palabra escrita que tenga que ver con la carne y con la realidad, por eso reivindico mucho el término «autobiografía» frente al de «autoficción», que es, en cierta forma, un modo de protegernos. Incluso cuando los escritores utilizamos las ficciones, nos estamos quedando en pelotas. En ocasiones me siento deshonesta utilizando los materiales habituales de la ficción, y este texto es una respuesta a eso.
Intento recuperar la palabra «autobiografía» porque tengo confianza en el poder de la palabra para intentar expresar lo auténtico
Entonces, descartamos por completo encuadrarlo en las autoficciones para meterlo de lleno en las autobiografías.
Es un híbrido. Por una parte, es autobiografía, pero hay también capítulos ensayísticos, otros líricos, hay un poema, un cuento interpolado, correspondencia real… He optado por un texto híbrido porque quería expresar cómo la enfermedad del cuerpo, o la sensación del dolor, se traspasa al texto y lo fractura. Es una decisión formal para unir el interior y el exterior del libro. A medida que la enfermedad y el dolor se intensifican, van rompiendo el texto y justifican las decisiones formales y ese carácter fragmentario de Clavícula.
¿La literatura, al final, es hablar siempre de uno mismo? ¿Es inevitable?
Hablar de este libro me cuesta muchísimo más que de otros, pero no porque me duela más, sino porque tengo la sensación de que lo he dicho todo. Hay visiones de la narrativa en las que se legitiman las historias o las emociones que se cuentan a través de la creación de un mundo paralelo que refleja el propio, pero a mí me interesaba recuperar una acepción de la invención literaria que tiene que ver, fundamentalmente, con la invención en el lenguaje; con la capacidad de combinación y permutación de las palabras que hacen que la realidad se ilumine de otra manera. Es decir, lo que legitima un texto literario es cómo la manera de organizar el discurso, su poesía, si quieres, hace que las realidades más vulgares y que compartimos todos puedan ser interesantes para mucha gente. En esto hay una acepción de lo literario distinta a la que estamos acostumbrados como escritores y como lectores, por eso creo que este libro exige un tipo de lector muy especial. Hace poco leí una entrevista a Leïla Slimani en la que comentaba que vivimos en una sociedad que fomenta la idea de que todo es una superficie lisa. Por la opción discursiva que adopto en Clavícula, reivindico un discurso literario que nos haga mirar hacia dentro, hacia los relieves del texto y de la realidad.
En el libro te defines como «una bestia extremadamente racional». ¿Cuándo esta «bestia» sucumbe a un miedo tan irracional como el que describes?
El miedo, precisamente, nace de formular preguntas racionales a las que no se les termina de dar una respuesta clara; cómo intentas racionalizar cosas que a lo mejor no tienen explicación o que tienen una explicación mucho más sencilla de la que le quieres encontrar. En cualquier caso, y esto se me ocurre ahora mismo al hilo de tu pregunta, en Clavícula también puede haber una reflexión sobre la ciencia y la magia, sobre cómo los seres humanos del siglo xxi aún no hemos superado los prejuicios del pensamiento mágico de la Edad Media.
En cualquier caso, entiendo que en esa definición también hay mucha ironía y exageración.
Siempre escribo sobre las cosas que me duelen, y en este texto más que nunca y de una forma más explícita que nunca, pero para abordar todas esas cuestiones el texto tiene que tener un tono tragicómico y un humor negro en el que me reconozco en Woody Allen; una especie de Woody Allen femenina e hipocondriaca que pone el dedo sobre la llaga de un asunto que me preocupa bastante: cómo hay muchas patologías femeninas reales que inmediatamente se llevan al terreno de la locura o del desequilibrio mental porque no están descritas y porque el discurso dominante en la medicina y en la descripción de las enfermedades se basa en un funcionamiento corporal masculino.
El humor puede utilizarse para descargar tensión, pero también como máscara.
El humor es un elemento que sirve para comunicarnos o para sacar punta a asuntos que consideramos extremadamente dolorosos o tabúes, pero también es una forma de protección, sí. En este libro el humor es una forma de seguir hurgando en la herida para poder llegar hasta el final y fingir que no duele, aunque esté doliendo. Es decir, se trata de una especie de anestesia, de un analgésico cuyo objetivo no es encubrir la enfermedad, sino llegar a su raíz. Hay una reflexión sobre el origen del dolor que tiene que ver con lo íntimo, pero también con lo público, como comentaba antes, con la idea de que nuestros dolores no son endógenos, sino que vienen de fuera, de cosas que no podemos asimilar y nos echamos encima y, al final, terminamos somatizando. Respecto a la parte formal, hay una idea de circularidad y de movimiento musical, de ahí la cubierta con la clave de sol terminada en punta. Se trabaja en círculos y se repiten, como en las variaciones musicales.
En una entrevista, Marina Sanmartín comentó que los escritores españoles se toman la literatura demasiado en serio. ¿Estás de acuerdo?
Probablemente, aunque depende de a qué le llamemos «humor». En la tradición literaria española hemos tenido una veta de humor e ironía importantísima. Estoy pensando en Quevedo o Gómez de la Serna, que, de algún modo, está relacionado con este libro en cuanto a las posibilidades combinatorias del lenguaje de las que hablábamos. Durante la posmodernidad no se utilizó tanto el humor como la ironía; escritores que se colocaban por encima de la realidad. De todos modos, las mujeres tenemos que aprender a usar más el humor y a desprendernos de ese prejuicio judeocristiano terrorífico y que tenemos grabado de que solo hemos nacido para sufrir y de que tenemos que hablar constantemente de nuestras cosas muy en serio. Tenemos que relajar esa asociación permanente entre mujeres y dolor, mujeres y seriedad, mujeres y llanto, mujeres y resignación… En ese sentido, le doy la razón a Marina.
Has hablado de la posmodernidad en pasado…
A lo mejor he sido un poco optimista. Por ejemplo, yo me siento una escritora deshonesta utilizando los recursos habituales de la narrativa, algo que tiene mucho que ver con una reacción frente a un tipo de legitimidad posmoderna en la que se privilegiaba el entretenimiento, las tramas, lo reconocible… La posmodernidad no ha llegado a su fin en la medida en que todavía hay muchos escritores que le damos vueltas a otras maneras de contar las cosas, pero porque estamos empapados por la anterior concepción de la literatura, que ha sido la dominante.
Hay muchas patologías femeninas reales que se llevan al terreno de la locura o el desequilibrio mental porque no están descritas y porque el discurso dominante en la medicina se basa en un funcionamiento corporal masculino
En el libro dices que buscas tu «comodidad», que puede interpretarse como ese anhelo tan posmoderno de encontrar un sitio en el que sentirse integrado, en oposición a la concepción narcisista e individualista de la actualidad.
Clavícula es un libro extrañamente autobiográfico porque una de las cosas que cuenta es cómo la sociedad genera un tipo de individualismo extremadamente ensimismado y aislante que hace que nos centremos tanto en nosotros mismos y que oigamos tanto y tan exclusivamente a nuestro propio cuerpo, tanto por dentro como por fuera, que termina formando individuos insanos. Hay una especie de necesidad de recuperar lazos fraternos y comunitarios, y comunicarte con los demás es otra manera de paliar el dolor. Encuentras tu sitio como individuo cuando puedes retomar el concepto de «fraternidad», que hemos olvidado de la triada revolucionaria. Todo el mundo se acuerda de la libertad, aunque reducida a la libertad de comprar y vender del liberalismo, pero hemos olvidado la igualdad y, sobre todo, la fraternidad. Por eso insisto en que Clavícula es un texto extrañamente autobiográfico, porque utilizando aparentemente el más individualista de los géneros, está contando otra cosa y proponiendo un tipo de lectura a la que cada vez estamos menos acostumbrados. Estamos perdiendo el hábito interpretativo, y en la literatura a veces es mucho más importante lo sugerido que lo dicho, y una biografía, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente un género individualista.
Al final, un lector también se busca a sí mismo en lo que lee.
Claro. En la época del impudor de Facebook, el selfie es interesante si retrata todo lo que lo rodea. Sería como delinear una figura rellenando el fondo. La vivisección de Clavícula me interesa en la medida en que se comparte con todos los individuos que tenemos unas determinadas condiciones laborales en la época del capitalismo avanzado. Por otro parte, el impudor se atenúa y sale del espacio de la pornografía porque hace una propuesta distinta de la cotidianeidad a través de un determinado uso del lenguaje, que legitima, como comentaba, la posibilidad de contar esas cosas. Y eso es la literatura, al fin y al cabo, aunque la hayamos reducido a las historietas y a la narrativa de las series; que están muy bien, pero hay otras maneras de abordar el fenómeno literario.
Afirmas que te gustan los libros «que producen orzuelos», «los que aprietan la garganta y nos cortan la respiración», igual que reivindicas un lector activo, pero ¿Clavícula no ha supuesto para ti una especie de bálsamo?
Mientras lo estaba escribiendo, era una necesidad y respondía a una pulsión extremadamente personal, pero como ocurre con casi todos. Por otro lado, Clavícula encarna un concepto muy optimista de la literatura y una confianza en que el discurso literario, aunque sea de una manera muy modesta, sirva para visibilizar los dolores y, en ese sentido, paliarlos. Y vuelvo a insistir: tanto desde una perspectiva personal como pública. Desde el momento en el que hago público este discurso, ya estamos hablando de un plano comunitario. No estoy haciendo un ejercicio masturbatorio.
Imagino que también supone un ejercicio de optimismo hacia el lector.
Claro. No creo que la literatura sirva solo para entretener, que tenga solo una dimensión bufonesca. La literatura es trascendente, necesaria y, al mismo tiempo, puede ser divertida. Además, tiene una repercusión social porque nos sirve para configurar valores. No tengo una visión desencantada ni escéptica de los discursos estéticos, algo muy propio de la posmodernidad. Las cosas sirven, para bien y para mal, porque tampoco comparto ese discurso humanista que dice que la literatura nos hace a todos buenos. No es intrascendente, no salimos indemnes de los libros que leemos, pero eso no quiere decir que porque leamos más vayamos a convertirnos en arcángeles. Probablemente nos convertiremos en personas con el colmillo más retorcido y con más mecanismos para defendernos de un sistema que considero intrínsecamente violento.
¿Clavícula ha supuesto un punto de inflexión en tu carrera o en tu vida? Subrayas varias veces el simbolismo de los 50 años.
No había pensado en ese simbolismo, pero seguramente tengas razón y sea algo más inconsciente de lo que creía. No sé si Clavícula va a ser un punto de inflexión en mi trayectoria. Los escritores escribimos siempre sobre nuestros fantasmas, pero procuro que cada libro sea diferente porque si no me aburriría, no supondría ningún reto personal. A mí me interesan los escritores intrépidos porque también reivindico a los lectores intrépidos: los que experimentan y cambian, los que utilizan la literatura como una herramienta de conocimiento además de comunicación. De algún modo, este libro, tan distinto al anterior (Farándula), creo que conecta con otros dos libros míos de una manera bastante evidente: con El frío, el primer libro que escribí, en la idea de que la literatura sirve para curar heridas, personales y sociales, y con La lección de anatomía, que escribí cuando tenía 40 años para echar la vista atrás y hacer una revisión de mi vida. Más allá de los números, los dos son autobiográficos y la metáfora es la carne o el cuerpo, que, al mismo tiempo, se entienden como un texto. Lo que tiene Clavícula de peculiar es la desconfianza hacia los mecanismos narrativos de la ficción, de los que hemos hablando antes. La lección de anatomía es un libro en el que hay una narrativa bastante tradicional, algo que se dinamita en Clavícula.
No comparto ese discurso humanista que dice que la literatura nos hace a todos buenos
Comentas que Clavícula quizá solo responda a «una inquietud de época», y en ese sentido lo comparas con La trabajadora, de Elvira Navarro. ¿Hablar sobre ciertos temas resulta inevitable?
Cada escritor tiene algo personalísimo que se comunica en sus libros, pero incluso eso que pensamos que es intransferible está indisolublemente ligado al contexto en el que vivimos. Creo que por eso hay tantas vidas interiores parecidas que necesitan encontrar una expresión literaria. Contamos cosas con matices diferentes porque somos escritores distintos, pero convivimos en un corte de la historia en el que compartimos una problemática que se expresa en el tipo de literatura que hacemos. Por eso menciono La trabajadora, porque me siento muy identificada con lo que cuenta Elvira, aunque sé que yo cuento otra historia porque estoy usando otras palabras y un punto de vista diferente. Siempre digo que, en literatura, la forma de decir las cosas es en el fondo lo que se está diciendo.
¿Cada vez estamos menos educados para el sufrimiento y el dolor?
Esa pregunta tiene muchísimas puntas y contestarla me genera muchísima inseguridad. Por una parte, quiero mantener la tesis de que no aprendemos nada del sufrimiento, contradecir ese discurso judeocristiano con el que nos han estado machacando durante montones de años: la letra con sangre entra, para aprender hay que sufrir, un desengaño amoroso te hace más fuerte… Yo creo que el sufrimiento, la experiencia del dolor, del desengaño, del abandono, del frío, nos hace cada vez más vulnerables, poco a poco nos quita las fuerzas y las ganas de vivir. Tenemos que luchar contra esa idea positiva y utópica del sufrimiento.
Las mujeres tenemos que desprendernos de ese prejuicio judeocristiano terrorífico de que solo hemos nacido para sufrir
¿La sociedad no ha llegado justo al extremo contrario, en el que se sublima una imagen ficticia de la felicidad como única meta?
Por eso te decía que me siento muy insegura contestando a esta pregunta. Por una parte, tengo esa idea, pero, por otro lado, creo que estamos en un mundo en el que nuestra capacidad de concentración cada vez es más pequeña, por lo que nuestra capacidad de análisis es también cada vez más vulnerable, por lo que estamos mucho menos preparados para tolerar el fracaso… Estas dos tendencias van en paralelo, y entre ellas caminamos, bastante machacados. Clavícula habla sobre la poética de la fragilidad, como lo ha definido Edurne Portela: la incapacidad de las nuevas sociedades para asumir el esfuerzo educativo, que confunde la sensibilidad con la sensiblería (algo que también dice Portela) y que es bastante hipócrita. Estamos dominados por el pensamiento políticamente correcto, y sin embargo somos más brutales que nunca. En este libro es muy importante esta conciencia de la fragilidad, y por eso, desde la vulnerabilidad de mi propio pensamiento, me cuesta tanto responder la pregunta.
El diagnóstico está claro, pero ¿dónde estaría la solución?
¡Ah, ni idea! [risas] La educación es fundamental, claro, pero no es más que el reflejo del pensamiento dominante, marcado por la economía y las relaciones laborales y sociales, de modo que o damos la vuelta a todo de arriba abajo o la educación no va a cambiar nunca. Entramos en bucle cuando hablamos de la reforma de la educación si no va en paralelo a una reforma muchísimo más profunda de todo el sistema. ¿Cuál es la solución? No tengo ni idea, pero sí sé que a veces usamos frases hechas que nos hacen entrar en una especie de pensamiento circular, mágico, con el que al final no cambiamos nada.
Uno de los temas más importantes en Clavícula es el sentimiento de culpa respecto a tus padres. ¿Somos una generación infantilizada, que no quiere crecer?
Eso le pasa a la generación que creció en los ochenta y en los noventa, pero lo inauguramos los baby boomers. También somos niños eternos porque, repito, vivimos en un sistema que no nos da oportunidades de realización personal. La puerilización de la sociedad comienza porque la gente no puede tener un proyecto de vida sólido cuando está sobre una cuerda floja y necesita del amparo de sus mayores, que, si las cosas transcurren con normalidad, van a morirse antes que tú y van a dejarte en el abismo. Es verdad que esto es un tema importante en Clavícula y, relacionado con este, el hecho de que el dolor no es algo íntimo, sino mucho más público de lo que pensamos. El dolor es algo que se comparte cuando lo explicas, o cuando lo transmites sin querer explicarlo a la gente que está contigo. En ese sentido, este libro es también una historia de amor conyugal y paterno-filial y un reflejo de la mala conciencia por estar hecha polvo cuando tenía que estar poniendo toda la carne en el asador para apoyar a mis padres. Esa conciencia de la vulnerabilidad y de la fragilidad de los seres queridos es muy importante.
Esa búsqueda posmoderna del individuo, de la que hablábamos antes, ¿al final está en la familia?
No necesariamente en la institución familiar. Tiene que ser toda la comunidad. No he querido subrayar la idea tradicional de la familia como amparo, aunque para mí lo sea, pero no se lo quiero imponer a nadie. Cuando hablo de fraternidad, hablo de algo mucho más general que el concepto tradicional y burgués de familia, incluso algo más general que los nuevos modelos de organización familiar: hablo de algo relacionado con la organización global de los individuos en un espacio y en un tiempo.
Otro de los temas fundamentales del libro es el miedo a la muerte. ¿Qué es peor: ese miedo o el miedo de no estar viviendo plenamente?
Aquí has metido el dedo en una de las llagas fundamentales de este… texto híbrido [risas]. Es cierto que en el libro pulula desde el principio un miedo a la muerte polimórfico, porque es un miedo al abandono afectivo, a la precariedad, que puede ser una muerte en vida, a la locura, al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad… Y, esencialmente, el miedo a estar viviendo, a una incapacidad consciente para poder disfrutar de la vida. Es un libro lleno de paradojas porque, en esos miedos, lo que hay es un gran canto a la vida que se concreta, fundamentalmente, en el capítulo que termina diciendo: «No sé vivir. Y sin embargo…». Lo que yo escribo, si habría que calificarlo de alguna manera, sería con la palabra «vitalismo». En mi estilo reconozco siempre una mezcla de violencia y de ternura. Esto me lo dijo una vez un crítico y ya me lo he apuntado para siempre [risas].
Dentro de estos miedos polimórficos, ¿el miedo a no poder escribir sería uno de los peores?
En el caso de Clavícula, no se plantea nunca explícitamente el miedo a no poder escribir, pero sí a no poder trabajar. Esta reflexión me parece muy interesante porque quizás, inconscientemente, estaba separando la escritura del trabajo. En uno de los capítulos, una médica me pregunta a qué tengo miedo, y yo le respondo que a no poder trabajar. Cuando formulo esta frase, no estoy pensando en no poder escribir, sino en no poder hacer las cosas que de verdad me dan dinero: las conferencias, los cursos… Todo esto nace de escribir, pero no lo asocio a la escritura, porque lo que nos alimenta a los escritores, al final, es toda esa periferia de la literatura. El miedo a no poder responder a todas esas cosas es lo que me produce esa ansiedad tan terrible. Y repito: está relacionado con las exigencias de la sociedad, con la precariedad laboral y con la idea de la cultura y su valor.
La educación no es más que el reflejo del pensamiento dominante
De hecho, hay un capítulo muy inusual en el que desglosas mes por mes cuánto ganas.
Una señora no debe hablar de estas cosas [risas]. En ese capítulo abordo cómo el dinero está absolutamente relacionado con la sensación de enfermedad y con la asfixia a la que estamos sometidos, por lo que creo que muchos lectores podrán sentirse plenamente identificados.
Lo que quizá más me ha sorprendido de ese capítulo es que no hay una queja. Se trata de una desglose objetivo de tus ingresos y de tus gastos, nada más.
Sí, sí. Es una constatación. Además, y si pasamos de lo público a lo privado, mi marido y yo podemos vivir con cierta austeridad, ya que no tenemos hijos y somos muy poco consumistas. Prácticamente lo gastamos todos en comer y en beber [risas].
El año pasado, Leer publicó un reportaje sobre la generación Kronen en el que se decía que fue la última que pudo vivir solo de la literatura, al menos durante un tiempo. Fue una generación puente entre el mundo editorial tradicional y el actual. ¿Esos tiempos definitivamente han terminado?
Creo que esa posición de privilegio desmesurado del escritor se va a perder porque, insisto, hemos devaluado mucho el concepto de lo literario: lo hemos mercantilizado y banalizado. Está todo tremendamente espectacularizado, tal y como predijo Guy Debord, y merecemos que nos hayan bajado de esos altares por haber comulgado con esa estúpida rueda de molino. Por otra parte, no creo que nadie tenga que vivir en un estatus económico que lo coloque a años luz del resto, y un escritor menos que nadie. Tampoco digo que tenga que estar viviendo debajo de un puente, pero sí tiene que tener una pata en la realidad. A mí me parece muy bueno que los escritores, antes de dedicarnos a esto, sepamos qué es el mundo del trabajo. Aunque también considero que nuestro trabajo está poco valorado porque nos hemos creído que la literatura no servía para nada, y si algo es inútil en una sociedad de mercado, ¿para qué vas a pagar por ella? También tenemos muy interiorizado que la literatura es una vocación, algo para elegidos, como una especie de sacerdocio, y si tú eres uno de los sacerdotes de ese templo y haces lo que te gusta, ¿qué derecho tienes a cobrar nada? Esto también ha devaluado las posibilidades de que los que escribimos podamos reivindicar nuestra tarea como un oficio. Es decir, hay una serie de componentes que nos colocan en una situación tremendamente difícil. Además, había un resentimiento hacia ciertas personas con un nivel económico tan alejado de la media que las separaba de la realidad común de los lectores. Se habla de la burbuja inmobiliaria, pero también hubo una burbuja literaria, y ha explotado, tanto por razones económicas como por un cambio en el concepto de cultura.
Hubo una burbuja literaria que ha explotado
De todos modos, sí sorprende esta confesión tan abierta.
Desde el punto de vista de lo que puede y no puede decirse en un texto autobiográfico, creo que en Clavícula hay dos temas tabúes que quería abordar: la presencia objetiva y desgarradora del dinero y el protagonismo del cuerpo de una mujer que casi tiene 50 años y que en ningún momento se presenta idealizado. Se trata de una descripción naturalista, poco cosmética y nada hipersexualizada. Un cuerpo femenino en sus horas bajas. Los dos grandes tabúes de Clavícula son el dinero y el cuerpo de la mujer durante la menopausia, temas que cuesta mucho contar en un libro. La menopausia es tabú porque a las mujeres se nos sigue considerando musas o madres: siempre hemos tenido que responder a un ideal de belleza, estamos colocadas en el mundo para complacer, no podemos protestar… Clavícula es una reivindicación del derecho a la queja de las mujeres y a una conciencia del cuerpo que no sea siempre maravillosa y que pueda molestar.
David Trueba es otro escritor que reivindica la vejez. Por ejemplo, en Saber perder, uno de los temas que se abordan es el sexo en la tercera edad, y en su última novela, Blitz, un joven mantiene relaciones sexuales con una anciana.
Estoy completamente de acuerdo. Desde mis primeras novelas, y muy particularmente en Susana y los viejos, me preocupé de retratar, por una parte, un universo de mujeres que no encontraba habitualmente en las novelas, y, por otro, quise incluir muchos personajes viejos, sin eufemismos. Juntando estas dos cosas, te quedan las mujeres viejas. Esta visibilización es muy importante.
En Clavícula también hablas de la maternidad. ¿Ser madre o no serlo os marca a las escritoras como no marca a los escritores?
Nos marca, evidentemente, pero no debería marcarnos. Creo que estamos socialmente condicionadas para que tengamos que justificarnos. Una vez le preguntaron a Carmen Laforet a quién quería más, si a sus libros o a sus hijos. Esto a un escritor no le hubiera pasado jamás. Como nosotras venimos de esta tradición, y tenemos sobre las espaldas el peso de las escritoras a las que se les hacían esas preguntas, esa carga se proyecta en nuestra actitud vital y en las preocupaciones que cristalizan en nuestros libros.
No pretendo ser una de esas personas que pontifican sobre la realidad para que nada cambie
En un momento explicas por qué decidiste no tener hijos. Un escritor seguramente no hubiera tenido que justificarse.
Si hablamos de la maternidad en abstracto, tenemos que tener la libertad absoluta para elegir sin que nadie nos estigmatice ni nos penalice si queremos ser la familia Trapp o no queremos tener ningún hijo. Justificarme, en este caso, me parece absolutamente necesario por la tradición de la que vengo. Hay cosas de las que, de algún modo, estás obligada a hablar porque necesitas colocarte dentro de la tradición a la que perteneces y reivindicar una raigambre, y ver cómo ese peso histórico no siempre es positivo y tienes que rebelarte contra él. Siempre cito a Adrienne Rich y su concepción de la «geografía de la escritura»: cada escritor habla desde lo que es. No puedo inhibirme al hecho de que soy una mujer que va a cumplir 50 años, española, de Madrid, de extracción proletaria, de clase media, heterosexual, casada… Todo se proyecta en las preocupaciones que aparecen en mis libros, ya sea a través de personajes de ficción o de una voz autobiográfica.
Te sientes parte de una tradición literaria femenina.
Completamente.
En este texto híbrido incluyes unos correos personales que te sirven, entre otras cosas, para reflexionar sobre la escritura en el mundo de las redes sociales. ¿Crees que estas nuevas forma de comunicación más inmediatas van a cambiar la literatura?
Estoy segura de que las redes sociales van a cambiar la forma de escribir; de hecho, han cambiado ya nuestra forma de leer, y eso que nosotros provenimos de una generación analógica. Yo no leo de la misma manera que antes de que apareciera internet. Mi capacidad de concentración ha decrecido. Cuando estoy escribiendo necesito más estímulos, necesito irme de un sitio a otro. Es verdad que puede haber días que te abstraigas de todo y te sientas como un escritor decimonónico, pero es una mutación inevitable, y hay gente que la interpreta desde una perspectiva apocalíptica. No sé si esto nos va a llevar a un lugar buenísimo o a un lugar malísimo, pero nos va a llevar a otro lugar, eso seguro. El lugar más deseable sería aquel en el que las nuevas formas de comunicación propiciadas por la velocidad y espontaneidad de internet generaran unos géneros literarios específicos y que estuvieran dando cuenta de estos cambios, pero que en paralelo pudieran conservarse esas formas de placer literario que sirven para desarrollar la conciencia crítica a través de la lentitud, del silencio, de la introspección, del análisis demorado… Creo que hay textos que pueden servir como mecanismos de resistencia frente a la mutación inexorable a la que estamos abocados, que no condenados. Pero no sé si será posible, si tendremos capacidad para desarrollar simultáneamente formas tan distintas de procesamiento de la información.
De hecho, muy al principio puede leerse: «Voy leyendo un libro y, como siempre ocurre, mientras uno lee a la vez va pensando en otras cosas y posiblemente esa sea la gracia de leer». Aquí descargas al lector de culpa, porque todos nos distraemos de vez en cuando y perdemos el hilo de la lectura…
Cuando lees, desarrollas una habilidad para poner en contacto las informaciones nuevas que te van llegando con tu biografía, tu ideología, tus experiencias, con otras lecturas, películas… Hay un pensamiento simultáneo que se superpone a la lectura. No quiero decir que el lector siempre tenga razón, una idea que se ha fomentado mucho por razones comerciales, sino que enriquece el proceso de comunicación literaria. Siempre digo que, del mismo modo que hay escritores que a veces escriben mal o bien, hay también lectores que a veces leen mal. Esto no es culpabilizar a nadie. Que cada cual asuma su responsabilidad.
No me considero una intelectual, pero tampoco una novelista, un ensayista o una poeta. Soy una escritora
Defines Clavícula como un libro «culturalista». ¿A qué te refieres?
Una de las paradojas del libro es que es autobiográfico, pero hace una crítica del individualismo, y otra es que aparentemente hablo a pecho descubierto de una experiencia vital pero, en el fondo, es un libro profundamente metaliterario. Se trata de una reflexión sobre los límites, el alcance y las posibilidades de la literatura. Por eso, y dando una vuelta de tuerca más relacionada con el humorismo, digo que es un libro culturalista. De alguna manera, trato de dinamitar ciertos límites dentro de la literatura que a mí me parecen falsos, como las oposiciones ficción-realidad o vital-cultural.
¿Qué papel crees que debe jugar una intelectual en la actualidad?
No me considero una intelectual, pero tampoco una novelista, una ensayista o una poeta. Soy una escritora que intenta reflexionar sobre el mundo y el significado de su trabajo. Esta es, probablemente, la única similitud que puedo tener con un intelectual. Aunque dé una imagen peyorativa del intelectual, no pretendo marcarle el camino a nadie, ni muchísimo menos ser una de esas personas que pontifican sobre la realidad para que nada cambie. Un término que me asusta muchísimo es el del intelectual orgánico, esa persona que se dedica a analizar el mundo, pero solo para asentar sus cimientos enmascarándolos con cierta rebeldía o crítica que, en el 90% de los casos, termina siendo falsa.
La figura del tertuliano o del columnista…
Sí, que a mí me ponen muy nerviosa. Simplemente soy una escritora que intenta hacer su trabajo de manera responsable, y esto significa comprometerme con la realidad en la que vivo y con la comunidad a la que pertenezco y, al mismo tiempo, con las exigencias de mi oficio, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje como herramienta de conocimiento y de comunicación. Ya está. El problema es que se devaluó mucho la figura del escritor, como hemos comentado. Vivimos en un mundo en el que parece que pensar está mal visto, igual que la falta de espontaneidad. Es más: la reflexión se asocia con la falta de frescura, y yo sí que soy una persona reflexiva, aunque no me considere una intelectual. Creo que todavía no estoy a esa altura, y los ha habido grandísimos, como Sartre, Simone de Beauvoir o Camus. A veces usamos la palabra «intelectual» demasiado a la ligera. Que podamos pensar que un tertuliano es un intelectual es muy grave [risas].
¿Hay un grado más de responsabilidad por tu posición pública como mujer escritora?
Creo que todas las personas que toman la palabra en el espacio público tienen que ser responsables y asumir sus consecuencias, saber que están posicionándose ideológicamente, y es deseable que eso tenga una repercusión. Pero es verdad que, posiblemente, por el hecho de ser una escritora la responsabilidad que tienes sea mayor porque seguimos estando en una sociedad en la que ser mujer es una desventaja. No estamos es una posición de igualdad, por mucho que nos quieran vender esa fantasía. Mis preocupaciones vitales reflejan esa desigualdad y ese dolor. Todavía hay situaciones en las que una mujer sola, por mucho que se quiera empoderar y ser fuerte y valiente, tiene una enorme conciencia de la fragilidad. Mucho más que los hombres. Y no es porque nosotras seamos intrínsecamente más débiles, sino porque vivimos en una sociedad que nos hace más débiles y nos agrede.
¿Cómo ha recibido tu círculo más cercano el libro? Siempre hay gente que se queja por no haber salido, aunque no quede del todo bien.
[Risas] No se ha molestado nadie por no salir, y los que han salido no se han molestado en absoluto. Por supuesto, me preocupaban especialmente las personas que más quiero, que son las que más salen en el libro, mi marido y mis padres, y creo que lo han recibido con dolor, pero no por lo que cuento de ellos, sino por lo que me ha podido pasar a mí, y, por otra parte, con una gran generosidad respecto a las cosas que cuento de ellos. Clavícula tiene un rasgo de honestidad que desdice otro de los tópicos habituales de la literatura: que no debes hablar de nadie de tu familia hasta que se haya muerto. Yo hablaré de mis padres en mis libros mientras estén vivos. Cuando se mueran, no diré ni mu, porque eso sí me parecería una traición. Si te atreves a escribir literatura autobiográfica, tienes que ser valiente y estar lo suficientemente preparado para las reacciones de la gente. Creo que es un gesto de honestidad hacia mi círculo íntimo y hacia los lectores.
Para terminar, ¿qué tal tu experiencia como directora invitada de Festival Eñe 2016?
Fue mucho más agradable de lo que había pensado en un principio. Tengo poca capacidad de gestión y no me gusta nada mandar ni trabajar con dinero, pero en Festival Eñe tuve la posibilidad de inventarme un artefacto para hacer las cosas que quería y tener a un equipo que, de alguna manera, cumplía mis deseos. Para mí ha sido una actividad tremendamente creativa. Además, creo que el festival se recibió bien y la gente disfrutó, tanto los invitados como el público. Me parece importante propiciar este tipo de encuentros. Lo que sería maravilloso es que todas estas cosas pudieran ser gratis, claro.●